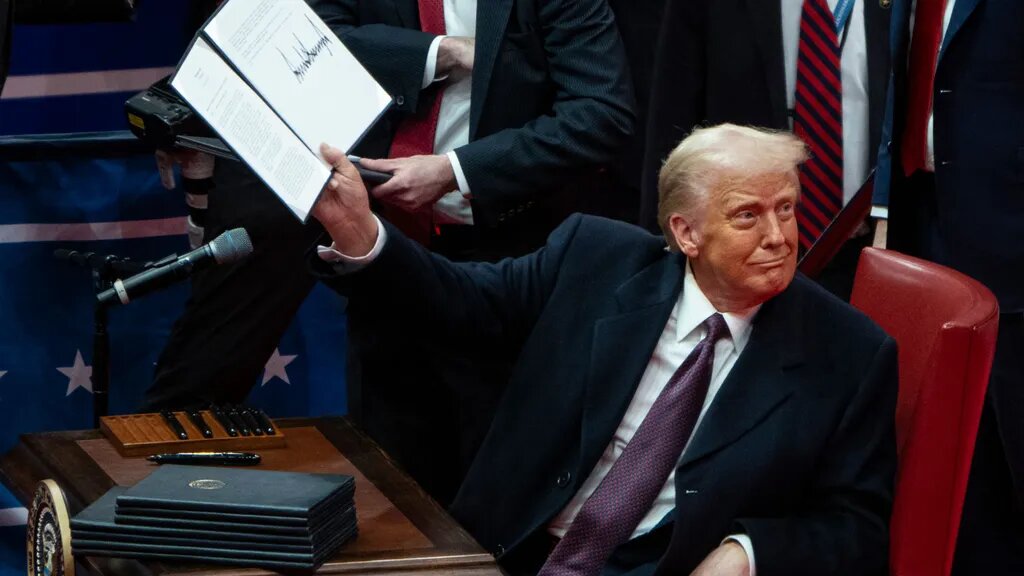El ABC de la condena rural: la historia de Geidis y el destino de las mujeres en el campo cubano
- Cuba
- julio 21, 2025
- No Comment
- 46
Atrapada por las circunstancias de un campo con cada vez más desventajas y en un país sin esperanza, la condena de Geidis es como la de otras muchas mujeres rurales en Cuba.
SANTIAGO DE CUBA.- Quien la ve por primera vez podría pensar que ronda los 40, pero solo tiene 28. Su físico acusa años de trabajo bajo el sol implacable y una vida sin tiempo para cuidarse a sí misma. La espalda, ligeramente encorvada, denota una fatiga acumulada desde la adolescencia. Aunque suele sonreír con frecuencia, extraña que su rostro no transmite alegría.
Se llama Geidis Rodríguez y es madre de una niña que tuvo a los 16, un año después de abandonar los estudios. Desde entonces, su vida se ha convertido en una sucesión de obligaciones que la mantienen atada a la misma rutina: cuidar a su hija, atender a sus padres ancianos —con quienes comparte casa—, ayudar en las labores del campo, y recientemente, trabajar como dependiente en la única bodega de su pueblo.
Geidis reside en La Genoveva, una pequeña comunidad montañosa del municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba. Hoy mucho más despoblada que antes, solo quedan tres o cuatro familias, y un poco más abajo, cerca de la bodega, otras siete u ocho casas dispersas.
Quienes se marcharon dejaron atrás un sitio sin parques, sin centros recreativos, sin mercados, hospitales ni transporte público. Tampoco hay redes telefónicas o conexión por Wifi, solo por datos 2G y 3G de forma muy inestable. La electricidad llegó hace un par de años, mediante tendederas improvisadas instaladas por los propios vecinos ante la desidia del Gobierno.
Allí sobrevive Geidis, como detenida en el tiempo y sin mejores opciones. Toda su vida está ahí, poco conoce del entorno urbano de la provincia.
«Por desgracia, la vida de nosotras —las mujeres del campo— es muy limitada en este país. Dejar la escuela, casarse, parir, ser amas de casa y trabajar en el campo es el ABC de todas nosotras», se lamenta Geidis. Sus palabras reflejan la frustración y la falta de esperanza que siente.
Estudiar cada vez más difícil
Cuando dejó la escuela, Geidis cursaba el décimo grado. Cada día tenía que caminar 12 kilómetros entre ida y vuelta, para llegar al internado en California, un poblado vecino. De lo contrario, debía quedarse albergada, lo que suponía enfrentarse al hambre, la sed y la inseguridad.
«Era agotador. En tiempos de lluvia no podía asistir a la escuela durante días, porque los caminos se volvían intransitables por el fango. Sufrí mucho e hice total rechazo a la escuela, hasta que la dejé», recuerda la joven.
Al abandonar los estudios, se volcó por completo al trabajo agrícola y doméstico. Desde niña siempre había participado en las labores de la pequeña finca familiar, pero esta vez lo hizo como su única opción de contribuir y sentirse productiva. Aún siente que tiene una deuda consigo misma e incluso con sus padres, deuda que solo podría saldar si termina superándose.
«Mi mamá nunca se ha conformado con que yo sea campesina. No porque sea algo malo, sino porque ella también lo ha sido toda su vida y no tiene más que una tierra, que da más trabajo que beneficios y una casa vieja. Mi madre quería, y todavía sueña, con que yo sea grande», expresa.
Una maternidad precoz
La ubicación geográfica ha definido, hasta ahora, el rumbo de su vida. Consumida por una realidad que no eligió —sin diversión ni grandes emociones— Geidis lamenta que no conoce el mar, nunca ha estado en un cine ni entrado a una tienda, algo que sería natural para otras personas que viven en un lugar diferente. Contadas veces ha salido de su pueblo, y casi siempre ha sido por motivos de salud, no por placer.
A los 15 años se convirtió en ama de casa, a los 16 en madre. Cuenta que ocultó su embarazo durante dos meses, temerosa de la reacción familiar, pues tanto ella como el padre del bebé eran menores de edad.
«Nadie en mi casa sabía que yo tenía relaciones. Empecé a sentirme rara, se me suspendió el período y dejé de comer para evitar las náuseas y así mi mamá no se diera cuenta. Lloraba todo el tiempo. En ese momento no quería tenerlo, no quería», admite.
Sus padres decidieron apoyarla, pero no ocurrió lo mismo con el padre de la niña, que acabó abandonándola. La pequeña Alejandra nació sana, pero con el tiempo comenzaron los problemas respiratorios. A los seis años había sido hospitalizada tres veces en menos de dos meses. El diagnóstico fue asma bronquial.
En una de las crisis, Geidis tuvo que salir de madrugada con la niña casi desmayada y recorrer cinco kilómetros en un carretón de bueyes hasta la carretera, donde un jeep las llevó al hospital infantil en Santiago de Cuba, a unos 29 kilómetros de distancia aproximadamente.
«Jamás había llorado tanto. No se me murió porque Dios es grande», dice. «Menos mal que los episodios han ido disminuyendo a medida que va creciendo».
De acuerdo con una columna publicada por El País en marzo pasado, en América Latina y el Caribe una adolescente se convierte en madre cada 20 segundos. Eso suma más de 1,6 millones de nacimientos al año y ubica a la región con la tasa más alta de fecundidad adolescente, solo por detrás de África Subsahariana. Sin embargo, las jóvenes afrodescendientes, como Geidis, tienen un riesgo un 50 % mayor, así como en zonas rurales y comunidades de bajos ingresos.
En el caso específico de Cuba, datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), publicados por el medio independiente El Toque, revelaron que en 2019 el 16,7 % de los nacimientos fueron de madres entre 15 y 19 años. Esta cifra ha mostrado un incremento sostenido: 17 % en 2020; 17,1 % en 2021; 17,9 % en 2022 y 18 % en 2023, siendo Santiago de Cuba una de las provincias con mayor incidencia en ese último año.
En su familia, relata Geidis, tener hijos a temprana edad es un patrón que se repite. «Es algo muy normal», cuenta. Su prima materna, Laritza Rodríguez, fue madre de dos niños antes de cumplir los 18. Ese caso todavía es más complejo porque padece una leve discapacidad cognitiva que le dificulta asumir ciertas actividades cotidianas, por lo que la responsabilidad del cuidado de ella y de sus hijos recae, en gran medida, sobre su madre.
Sin salud, sin transporte y sin derechos
En La Genoveva existe un consultorio médico, pero según Geidis, nunca ha contado con los recursos mínimos para brindar atención a la comunidad. «No hay jeringuillas, ni suturas, ni siquiera un esfigmo para tomar la presión, o una dipirona para bajar la fiebre», denuncia.
Quienes enferman deben trasladarse a La Prueba —a cinco kilómetros— a pie o en vehículos de tracción animal, porque las ambulancias no acceden al poblado, por lo irregular del terreno. Desde allí, los pacientes pueden ser remitidos a la capital provincial, aunque el trayecto, sin ambulancia, puede ser letal.
Esta inaccesibilidad, explica Geidis, no solo se manifiesta cuando la cuestión es de vida o muerte, también en cuestiones menos apremiantes, pero necesarias. En ese sentido, las mujeres no reciben atención ginecológica regular ni se realizan las pruebas citológicas establecidas cada tres años para la detección temprana del cáncer cérvico-uterino. Ella, por ejemplo, nunca ha podido realizarse la citología, pese a haberla solicitado en múltiples ocasiones.
Desde hace algunos años, las pruebas citológicas dejaron de ser sistemáticas en Cuba y pasaron a aplicarse bajo criterios de selección, debido, sobre todo, a la falta de insumos como las láminas recolectoras. Desde entonces se prioriza a embarazadas en su primer trimestre, mujeres que nunca se han hecho el examen y las pacientes con antecedentes de lesiones benignas en el cuello uterino. Sin embargo, en la práctica, el acceso también varía según el municipio o provincia.
Las cifras del Programa de Detección Precoz de Cáncer Cérvico-Uterino de la ONEI, compartidas por El Toque, reflejan una caída drástica. En 2018 se realizaron 871.196 citologías, pero en 2023 apenas 264.555. Esto supone una reducción de casi 70 % en solo cinco años.
«Cuando parí me detectaron una cervicitis. Desde entonces pido la prueba, pero cuando no faltan los materiales, falta el personal. Al final, mi salud es la que está en riesgo», denuncia la entrevistada.
Asimismo, otros de sus parientes que también requieren atención médica se han adaptado a sobrevivir con sus dolencias y continúan trabajando de sol a sol. «Aquí se trabaja como burro, a costa de la propia salud», dice ella. «Mi tío tiene cáncer de colon hace siglos, sin tratamiento, y mi papá está casi ciego a causa del glaucoma. Pero si uno se dedica a pagar carros para ir a consultas, no se come», sus palabras reflejan indignación.
Estas carencias contradicen el discurso oficial. En octubre de 2024, Anahy Velázquez, jefa del Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud Pública, declaró al diario Granma que «la totalidad de las zonas rurales de Cuba está cubierta con recursos humanos calificados que aseguran la atención de salud de los residentes».
El trabajo en el campo sin remuneración
Geidis considera vital la ayuda que presta a su padre en la finca. Ella es hija única y esto ha tenido un gran peso a la hora de tomar decisiones en su vida. Si bien es consciente de que está perdiendo años valiosos para superarse, considera que la familia es lo más importante.
«Siempre he ayudado a cosechar. Durante la cosecha, madrugo, hago guardia, hasta más que mi papá, porque ya tiene 63 años. No es que yo no pueda disponer de un dinero alguna vez, pero mi padre siempre es quien distribuye las ganancias que cada vez son menores».
Durante estos años de trabajo junto a su padre nunca ha recibido una remuneración económica, como tampoco su madre. Ni siquiera le ha pasado por su cabeza que merezca obtener tal compensación. Ambas desconocen si figuran como copropietarias en las escrituras de las tierras. En su familia, como en muchas otras del campo cubano, el propietario legal es el padre, el hombre.
Esta realidad que viven Geidis y su mamá, no es una excepción. Aunque las mujeres representan el 46 % de la población rural en el país, según datos del Observatorio de Cuba sobre la Igualdad de Género, en 2023 solo el 22,6 % de quienes poseían tierras agrícolas en el país eran mujeres. Y más de la mitad alcanzaba la titularidad una vez sobrepasados los 65 años.
En su empleo oficial como dependiente en la bodega, cobra alrededor de 4.000 pesos mensuales y entre tanto, siembra y vende maíz y frijoles. Pero ambos ingresos apenas le alcanzan para resolver lo básico: alimentos y productos de aseo que compra generalmente su padre cuando visita la cabecera municipal. Ni ella ni su hija pueden disfrutar de cosas que en la ciudad se dan por sentadas: ropa bonita, comida variada o un teléfono celular. «Quisiera que por lo menos ella sea feliz», dice.
Esas carencias y anhelos refuerzan sus deseos de emigrar. No soporta la monotonía de casi todos sus días que se resumen en levantarse, atender a su hija e ir al surco hasta mediodía. Luego, regresar a casa y continúa con la faena doméstica. Solo existe una variación los tres días a la semana que trabaja en la bodega. No quiere que su jornada culmine cuando el sol se pone. Por el contrario, le encantaría poder disfrutar de la noche.
«Ya estoy cansada de vivir sin planes, sin horizontes, y temo que mi niña corra la misma suerte», recalca. «Anhelo volver a estudiar, ¿por qué no?, sé que la edad no importa cuando hay ganas», afirma. Su sueño es mudarse a La Habana, donde nunca ha estado; pero no quiere abandonar a sus padres. Como tantos cuidadores, se siente dividida entre el deber de la hija, y los sueños de la mujer y madre.
Atrapada por las circunstancias de un campo con cada vez más desventajas y en un país sin esperanza, la condena de Geidis es como la de otras muchas mujeres rurales en Cuba.
*Este reportaje fue producido por Casa Palanca
Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.